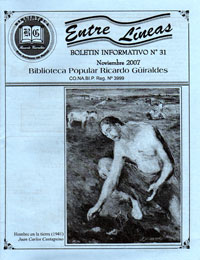
En Cajamarca, enero es tiempo de tejer.
En febrero aparecen las flores delicadas y las fajas
coloridas. Los ríos suenan, hay carnaval.
En marzo, ocurre la parición de las vacas y las papas.
En abril, tiempo de silencio, crecen los granos del maíz.
En mayo se cosecha.
En los secos días de junio, se prepara la tierra nueva.
Hay fiesta en julio, y hay bodas, y los abrojos del Diablo
asoman en los surcos.
Agosto, cielo rojo, es tiempo de vientos y de pestes.
En luna madura, no en luna verde, se siembra en setiembre.
Octubre suplica a Dios que suelte las lluvias.
En noviembre, mandan los muertos.
En diciembre la vida celebra.
Eduardo Galeano
Las palabras andantes
Taller literario y de escritura "Buscando un río"
Puig organizó la novela inspirándose en los viejos folletines, o novelas por entregas. Es una revalorización de un género popular, que además sirvió para incrementar la alfabetización femenina, y precisamente el autor realiza un estudio psicológico de la moralina que marcó a fuego varias generaciones, en donde la mujer, que es el centro de la historia, sin embargo es dominada por una mentalidad machista.
En su escritura, Puig ha sido considerado por la crítica como un escritor inscripto en la llamada posmodernidad, que aúna una serie de tendencias y rasgos muy diversos, de difícil sistematización. Entre los rasgos posmodernistas que podemos rastrear en su escritura, están el reconocimiento del carácter ficticio de esta novela, al plantearla como folletín o novela por entregas. También concilia elementos opuestos, como la temática propia del folletín y la introducción del monólogo interior, técnica propia de novelas que requieren un lector mucho más entrenado, que debe realizar un esfuerzo de comprensión: un lector activo.
Cada una de las “entregas” que dividen la obra, está precedida por un epígrafe que consiste en versos de tangos y de boleros famosos. Este es otro ejemplo de un recurso propio de la literatura posmoderna: (se resalta lo superfluo, lo exagerado de formas artísticas pasadas de moda): los simbolismos desembocan en las letras de tangos, rumbas o boleros, como si el lector, al leer estos pequeños textos tan conocidos, pudiese traer a su mente las canciones entonadas por las voces más famosas de aquel entonces: un monumento a este aspecto de la cultura latinoamericana con sus signos de cursilería en los que sin embargo muchas personas encuentran el reflejo de sus sentimientos o situaciones personales.
Asimismo, el título del libro remite a la canción “Rubias de New York”, famosa en la voz de Carlos Gardel. Es sabida la afición de Puig por el cine de las grandes divas, y así queda reflejado en ciertos pasajes de la novela.
Cada epígrafe servirá como anticipo de la entrega o capítulo, y en el texto podemos distinguir dos partes. La primera, se titula “Boquitas pintadas de rojo carmesí”: rojo, color de la pasión, del esplendor de la juventud, color con que las mujeres pintaban sus labios en la década 1930-1940.
La segunda: “Boquitas azules, violáceas, negras”: el título de esta parte preanuncia el desenlace de ocaso y muerte.
Ana Maria Serra
Se cuenta que, Isondú, era el muchacho màs hermoso entre todos los guaranìes del lugar , quien en las tardecitas acostumbraba a pasear por el río en su canoa y a disparar con las flechas demostrando su destreza . También gustaba del baile, especialmente la s inigualables danzas en las ceremonias de los payés.*
Cuando niño, al verlo reir, despertaba tal ternura, que todos querían acariciarlo. Y cuando llegó la hora del Tembetà **, muchas bellas indiecitas soñaban con ser la compañera elegida. Todas gustaban de sus manos diestras, de su cuerpo alto, fuerte, de su mirada profunda y su perfume a madera.
Pero, junto con el amor que despertó en tantas muchachas, despertó también la envidia de los otros jóvenes. De aquellos con los que Isondú había jugado sobre las hojas de las palmeras, en los claros de los bosques o en el río. aquéllos que ahora ya no querían su amistad y quienes, ahora, habían decidido prepararle una emboscada para vengarse….
Un día, viendo que Isondú había marchado hacia la selva , cavaron un pozo en el camino y disimulàndolo muy bien, con hojas y lianas desparramadas, esperaron su regreso mientras bebían chicha de maíz.
Y es así, que Isondú , volvía de visitar a unos parientes. Venía por el camino pensando en una bonita muchacha que había conocido, a quien estaba seguro de poder llegar a querer. Mientras avanzaba, se ilusionaba con la muchacha, imaginàndola junto a él, con su cuerpo adornado con pinturas y una flor – la orquídea màs hermosa que él pudiera encontrar – en su largo pelo.
Alegre, cansado y soñador retornaba por el camino atravesando la selva, quedando pequeño ante los àrboles tan inmensos. Cuando ya faltaba poco para llegar a su aldea, escuchó las risas y los gritos de sus enemigos, pero no temiendo por su suerte, continuó caminando. De pronto, Isondú tropezó entre unas lianas y cayó en el profundo pozo. Los otros, salieron enseguida de sus escondites y riéndose y burlàndose de él, comenzaron a tirarle palitos, frutos y bolitas de arcilla con las que cazaban ratones y pàjaros. Isondù no se amedrentó y los llamó cobardes, palabra ésta que exasperó aún màs a los excitados jóvenes quienes entre medio de insultos y golpes acallaron los gritos de Isondú quien quedó caído sobre un costado, en el fondo del oscuro pozo.
Paralizados por el miedo, tomando consciencia de lo que habían hecho, los enemigos -
permanecían parados al borde de la trampa. Cuando, ante su asombro, vieron que Isondù se movía, que su cuerpo se iba transformando lentamente en un insecto y que de cada herida surgía una lucecita brillante. En un momento, Isondú agitó sus alitas y salió volando ante el estupor de los que alguna vez habían sido sus amigos. ¡ Estaba vivo!; ¡Era libre!
Un instante después, centenares de Isondúes se dispersaban por la selva, debajo de las copas de los frondosos àrboles, los helechos y las lianas, iluminando en forma intermitente la noche guaraní transponiendo ríos, dejando atràs la selva y perdiéndose en los campos.
En nuestra Argentina, algunos los llaman ¨îsondùes¨, otros, ¨bichitos de luz¨, ¨tuquitos¨o simplemente ¨luciérnagas¨
En las noches màs oscuras y càlidas vuelan a nuestro alrededor, encendiéndose y apagàndose una y otra vez, iluminando nuestro interior que se admira y se alegra ante su bello e inquietante parpadear.
Adaptación: Susana I. Del Buono
Payes = mèdico hechiceroTembetà : amuleto guaraní que llevaban los hombres adultos.
Si tomáramos como metáfora de la vida de los pueblos en general, a nuestra joven América en particular, podríamos aprender de sus antiguas culturas cuan profundamente guardan el tesoro de su sabiduría en la astuta resistencia. Sin embargo, como somos la mixtura del pensamiento occidental con las demiurgas fuerzas vegetales de esta selva americana, es difícil no sentir dolor frente al descuido de los brotes jóvenes, nuevos hijos que la pueblan.
Lo cierto es que convivimos bajo dos cielos a los que les cuesta mucho la transición y confunden permanentemente amanecer con ocaso.
Los pueblos originarios nos legaron una mirada sobre el mundo Bio-céntrica: la vida tiene sentido por sí misma, por el puro vivir, por el mero estar en el mundo. Se es siendo. Todo lo que vive es el centro del universo y lo contiene. La planta, el puma, la roca, el agua, el viento, el hombre. Mientras que la herencia del hombre –la humanidad, así, de humus – es el dueño del universo y sólo su preservación es la que le da sentido a la vida, caiga quien caiga. Incluso por encima de dios. Ambos cielos tejen densos nubarrones que impiden conciliar una perspectiva desde donde lo recíproco dé respuestas a las cuestiones primordiales. El hombre devorándose la naturaleza que desea dominar. La naturaleza esquivándole la subsistencia en la medida en que no se respeta su prevalecía.
En medio de ambas posiciones una ausencia de teorías que posibiliten leer de otra manera la realidad para crear condiciones en las que la vida sacralizada de los nuevos habitantes de estas tierras sea cuidada y respetada. Por eso Kusch.2 Porque necesitamos entrarle, así, retomando el principio que él mismo recupera de Stern, de entrancia y saliencia a un campo donde ambos mundos puedan verdaderamente coexistir. La senda que marca estas entrancias y saliencias son ni más ni menos que las emociones. Donde esto mismo, desde el polo opuesto, podríamos decir: occidente ha arrancado a la inteligencia del contacto total de la psique, para ponerla a funcionar en un vacío en que el intelecto pierde contacto con la totalidad vivencial del ser un hombre y estar en el mundo y ante un destino.
La entrancia es la contrapartida de los aspectos intelectuales. Es un frontera donde conviven, como en un momento de intermediación, la vida profunda del inconsciente con el intelecto. Es lo que hace posible al quechua, al aymara, vivir la totalidad de su mundo afectivo, de su mundo interior y en la saliencia, ensoñar mirando al horizonte, a la nada que es el todo. Eso que vemos en la entrancia y la saliencia de nuestros jovenes cuando desde el estatismo –apáticos les llaman algunos adultos – recorren sus fronteras internas y sólo lo dejan salir cuando el espacio del cuidado y el respeto generado por los adultos les dan garantías de supervivencia, cuando no se sienten reprimidos desde la estigmatización del mundo profano. Música, plástica, artesanías y teatro joven dan cuenta de ello.
La coherencia del mundo interno americano no se ha perdido.
Finalmente así como los griegos desarrollaron su teoría del ser uno frente al desgarramiento, podríamos enfocar las teorías en América hacia las prácticas, donde el corazón, las emociones y el amor sean sendas hacia un pensar desde lo seminal de América, desde lo impensable.
¿Será éste el camino que nos falta explorar?
1 Fragmento de “Pensar lo impensable” libro de próxima aparición.
2
Rodolfo Kusch fue un filósofo argentino que tras un intenso trabajo de investigación elaboró categorías de pensamiento que permiten leer a América desde una perspectiva no euro-céntrica.
.Los pueblos del Continente americano no se encontraban al tiempo del descubrimiento en el estado de atraso que generalmente se cree. En lo material habían alcanzado un notable grado de adelanto, a pesar de su aislamiento del resto del mundo, como lo demuestran las obras de arquitectura, los caminos de los incas del Perú y de los aztecas de México y los mayas de Yucatán y Guatemala, la organización social y política y las conquistas en el orden intelectual. Los mayas, especialmente, poseían conocimientos, exactos de los movimientos de los astros, un calendario perfecto y una sorprendente aptitud para los trabajos literarios y artísticos.
(...)
Los primitivos habitantes de esta región del Nuevo Mundo poseían un sistema propio de escritura que los califica de verdaderamente civilizados. Por medio de sus signos y caracteres escribían los datos de su comercio, sus noticias cronológicas, geográficas e históricas. Los mayas principalmente, desarrollaron una brillante cultura en el sur de México y en el actual territorio de Guatemala, e inventaron una escritura jeroglífica que en parte se ha logrado descifrar. Algunos de los libros escritos por ellos en sus sistema gráfico original se conservan felizmente en las bibliotecas europeas.
(...)
A principios del siglo XVIII el Padre Fran Francisco Ximénez, de la Orden de Santo Domingo, que había llegado de España a Guatemala en 1688 “en una barcada de religiosos” desempeñaba el curato pintoresco pueblo de Santo Tomás Chuilá, hoy Chichicastenango, donde se conservaba y existe todavía la antigua tradición de los indios quichés.(...) Consiguió que le dieran a conocer un libro escrito pocos años después de la conquista española, en la lengua quiché.(...)y se dedicó con ahínco a estudiarlo y traducirlo a su propio idioma. (...) El nombre de su autor se ignora en absoluto. Solamente se sabe lo que dice el propio manuscrito o sea que existía antiguamente un libro llamado Popol Vuh.
En el Popol Vuh pueden distinguirse tres partes. La primera es una descripción de la creación y el origen del hombre, que después de varios ensayos infructuosos fue hecho de maíz, el grano que constituye la base de la alimentación de los naturales de México y Centroamérica.
En la segunda parte se refieren las aventuras de los jóvenes semidioses Hunahpú e Ixbalanqué y de sus padres sacrificados por los genios del mal en su reino sombrío de Xibalbay, y en el curso de varios episodios llenos de interés se obtiene una lección moral, el castigo de los malvados y la humillación de los soberbios. Rasgos ingeniosos adornan el drama mitológico que en el campo de la invención y expresión artística no tiene rival en la América precolombina.
La tercera parte no presenta el atractivo literario de la segunda, pero encierra un caudal de noticias relativas al origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus emigraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza quiché hasta poco antes de la conquista española.
En esta parte se describe también la serie de los reyes que gobernaban el territorio, sus conquistas y la destrucción de los pueblos pequeños que no se sometieron voluntariamente al dominio de los quichés.
(...)
Si la producción intelectual marca el grado supremo de la cultura de un pueblo, la existencia de un libro de tan grandes alcances y mérito literario como el Popol Vuh es bastantes para asignar a los quichés de Guatemala un puesto de honor entre todas las naciones indígenas del Nuevos Mundo.
De Adrián Recinos. Extracto de la Introducción al Popol Vuh. Fondo de Cultura Económica. México 1986.
En muchas ocasiones he observado, tanto en recetarios de cocina, como en carteles de propaganda o en listas de precios de comercios, errores en la escritura de ciertas palabras. Al sólo efecto de aclarar algunas dudas, más abajo informo sobre algunas de ellas.
ESPIEDO. m. desusado. Espetón ( hierro largo).
ESPETO. (Del gót. *spĭtus, asador; comparado f. ingl. ant. spitu, neerl. spit). m. poco usada. espetón ( hierro largo y delgado, p.ej.un asadón o un estoque).
FREÍDO o FRITO: Ambos son correctos pues son las dos formas aceptadas del participio del verbo freír
GRUYER. (De Gruyère, región de Suiza). m. Queso suave, de origen suizo, fabricado con leche de vaca y cuajo triturado.
MAYONESA.(Del fr. mayonnaise).1. f. salsa mahonesa.
MAHONESA, o MAYONESA.1. f. La que se hace batiendo aceite crudo y huevo.
PASTAFLORA. (Del italiano pasta frolla). (Ya hice referencia a este término en Apostillas...Nº4, espero que sepan perdonar el ser iterativo pero, de tanto insistir a lo mejor logro que de a poco se use la palabra correcta, en tanto y en cuanto no se incorpore en el próximo diccionario, como aceptada, la que hoy mal empleamos) f. Pasta hecha con harina, azúcar y huevo, tan delicada que se deshace en la boca. ser alguien de pastaflora fr. Ser de carácter blando y demasiado condescendiente. (pastafrola: No corresponde a nuestro idioma. La Real Academia Española y por ende, la Academia Argentina de Letras dicen textualmente “Esta palabra no existe en el Diccionario”. Para escribirla bien en italiano, el idioma de origen, se deben poner separadas y con elle, o sea: pasta frolla)
REBOZAR. 1. tr. Cubrir casi todo el rostro con la capa o manto. U. t. c. prnl.| 2. Disimular o esconder un propósito, una idea, un sentimiento, etc.| 3. Bañar un alimento en huevo batido, harina, miel, etc.| 4. Manchar o cubrir a alguien o algo de cualquier sustancia. REBOZO.1. (De rebozar). m. Modo de llevar la capa o manto cuando con él se cubre casi todo el rostro. 2. rebociño (mantilla). 3. Simulación, pretexto. De rebozo . loc. adv. De oculto, secretamente. sin rebozo. loc. adv. Franca, sinceramente.
REBOSAR.1. (Del lat. reversāre). intr. Dicho de una materia líquida: Derramarse por encima de los bordes del recipiente que la contiene. El agua del vaso rebosaba. U. t. c. prnl. 2. Dicho de un recipiente: Exceder de su capacidad hasta derramarse su contenido. El vaso rebosaba. U. t. c. prnl. 3. Dicho de una cosa: Abundar mucho. Le rebosan los bienes. U. t. c. tr. 4. Dicho de un lugar: Estar exageradamente lleno. El cine rebosaba de gente dispuesta a ver la película. 5. Estar invadido por un sentimiento o estado de ánimo con manifiesta intensidad. Rebosaba de satisfacción. U. t. c. t r.
REPULGAR. tr. Hacer repulgos.
REPULGADO, DA. (Del part. de repulgar). adj. coloq. Falto de naturalidad, afectado.
REPULGO. 1. masculino. Pliegue que como remate se hace a la ropa en los bordes. 2. Punto pequeño y espeso con que se cosen a mano algunos dobladillos. 3. Borde labrado que se hace a las empanadas o pasteles alrededor de la masa. 4. Cicatriz fruncida y saliente de las heridas de las personas y de los cortes de los árboles. 5. coloq. Recelo e inquietud de conciencia que siente alguien sobre la bondad o necesidad de algún acto suyo. Repulgo de empanada. m. pl. coloquial. Cosas de muy poca importancia o escrúpulos vanos y ridículos.
La palabra repulgue solamente es aceptada en la conjugación del verbo repulgar, en el Modo Subjuntivo, tiempo Presente 1ª y 3ª persona del singular. Es incorrecta utilizarla para nombrar el borde que se hace como cierre de una empanada.
SÁNDWICH. (Del ingl. sandwich, y este de J. Montagnu, 1718-1792, cuarto conde de Sandwich, de quien se cuenta que se alimentó de esta clase de comida para no abandonar una partida de cartas). m. Emparedado hecho con dos rebanadas de pan de molde entre las que se coloca jamón, queso, embutidos, vegetales u otros alimentos. En castellano, se acentúa ortográficamente por ser una palabra grave terminada en consonante “h”. Sin acento ortográfico, corresponde a su escritura en inglés.
VOLOVÁN. (Del francés vol-au-vent). M. Pastelillo de masa de hojaldre, hueco y redondeado, que se rellena con ingredientes de muy diversos tipos.